Davos y la nueva etapa de la IA empresarial

Davos y la nueva etapa de la IA empresarial El Foro Económico Mundial suele funcionar como un radar adelantado de los grandes cambios que atraviesan a la economía global. Lo que aparece en Davos rara vez es coyuntural: suele anticipar transiciones estructurales que, con el tiempo, terminan impactando en la agenda de los directorios y en la forma en que las empresas compiten, se organizan y toman decisiones. En la edición más reciente del Foro, la inteligencia artificial empresarial se afirmó como una variable económica y organizacional de primer orden. El debate se enfocó en su impacto sobre productividad, empleo, desempeño empresarial y confianza, incorporando la analítica avanzada y el uso estratégico de datos como habilitadores centrales. Davos marcó, con claridad, el ingreso a una nueva etapa de la inteligencia artificial aplicada a negocios. La IA como variable económica Uno de los cambios más notorios en Davos fue el corrimiento del eje tecnológico hacia una lectura económica de estas capacidades. Los sistemas de inteligencia artificial aparecieron integrados en discusiones sobre crecimiento, eficiencia, fragmentación productiva y competitividad global, al mismo nivel que otros factores macroeconómicos tradicionales. Para los líderes empresariales, este desplazamiento resulta relevante. Estas tecnologías comienzan a formar parte del lenguaje económico del management y se analizan en función de su incidencia en indicadores operativos concretos. Productividad, costos, velocidad de decisión y capacidad de adaptación ganan peso como criterios para evaluar su aporte, apoyados en business intelligence y analítica avanzada. El cierre de la etapa exploratoria Otro mensaje consistente del Foro fue la maduración del debate en torno a la adopción empresarial de la inteligencia artificial. Davos expuso una brecha clara entre empresas que lograron escalar estas capacidades con impacto real y aquellas que continúan acumulando iniciativas sin integración operativa ni medición de valor. El foco del debate se concentró en ejecución, integración y resultados concretos en el funcionamiento cotidiano. La capacidad de llevar la inteligencia artificial desde la experimentación hacia procesos empresariales sostenidos se posiciona como un desafío de liderazgo, arquitectura de datos y gestión del cambio. Trabajo, habilidades y productividad en redefinición En Davos, la relación entre inteligencia artificial y empleo ocupó un lugar central, con un enfoque más matizado que en ediciones anteriores. El Foro reflejó un consenso creciente en torno al impacto de estos sistemas sobre los roles, las habilidades y los modelos de productividad dentro de los entornos empresariales. Este proceso introduce implicancias estratégicas directas. La adopción de inteligencia artificial empresarial exige nuevas capacidades analíticas, mayor transversalidad entre áreas y una redefinición del aporte humano en la toma de decisiones. La cultura de datos y la capacitación en analítica adquieren centralidad para sostener mejoras de productividad en el tiempo. Confianza como condición de adopción La confianza atravesó de forma transversal los debates del Foro. Más allá de los marcos regulatorios, Davos puso el acento en la legitimidad de los sistemas inteligentes dentro de las empresas y frente a la sociedad. La transparencia en los procesos, la trazabilidad de las decisiones automatizadas y una gobernanza de datos sólida aparecen como condiciones necesarias para integrar estas capacidades en la operación cotidiana. Estos elementos permiten sostener el uso de analítica avanzada y modelos predictivos con criterios de responsabilidad y consistencia organizacional. Infraestructura y estrategia como base invisible Otro punto relevante del Foro fue la atención puesta en los fundamentos que permiten escalar la inteligencia artificial. La infraestructura de datos, la capacidad de cómputo y las arquitecturas analíticas ocupan un lugar estructural dentro de la transformación digital empresarial. En este escenario, el posicionamiento competitivo depende de la solidez del ecosistema tecnológico que respalda el despliegue efectivo de modelos avanzados, tableros ejecutivos y sistemas de apoyo a la toma de decisiones basada en datos. La integración entre plataformas transaccionales y analíticas se vuelve determinante para capturar valor sostenido. El Foro mostró que la inteligencia artificial se integra de forma progresiva al funcionamiento económico y organizacional de las empresas. Su presencia se normaliza como parte de la gestión, la toma de decisiones basada en datos y la estrategia competitiva. La inteligencia artificial empresarial se afirma como una capacidad operativa que comienza a diferenciar a las organizaciones que la integran de forma estratégica. La analítica avanzada y la gobernanza de datos emergen como pilares para sostener esta transformación en el tiempo.
WaveBI participó del Teradata Roadmap Show 2026: visión tecnológica y tendencias para el próximo año

WaveBI participó del Teradata Roadmap Show 2026: visión tecnológica y tendencias para el próximo año La semana pasada, WaveBI formó parte del Teradata Roadmap Show 2026, un encuentro realizado en 2025 que reunió a especialistas y referentes del sector para presentar la visión, las capacidades y las líneas de innovación que Teradata proyecta para 2026 en materia de Analytics, IA y arquitecturas de datos. La representación institucional estuvo a cargo de Matías Valerio, a quien agradecemos su participación, así como a Teradata, por la invitación y por promover un espacio de actualización profesional de alto nivel. Durante la jornada se presentaron avances vinculados al uso de agentes inteligentes en procesos analíticos, nuevas capacidades para el procesamiento de modelos de lenguaje a gran escala y una propuesta renovada de arquitecturas híbridas y abiertas, orientadas a integrar datos en entornos Cloud y On-Premise con mayores niveles de flexibilidad y seguridad. Estos desarrollos se alinean con una tendencia sostenida en la industria hacia plataformas más interoperables y preparadas para escenarios donde la IA generativa se incorpora de forma progresiva al trabajo con datos. El evento también destacó la estrategia de colaboración de Teradata con socios tecnológicos como NVIDIA, CrewAI y SUSE, cuyo trabajo conjunto posibilita ecosistemas más robustos, con capacidades ampliadas para cómputo acelerado, infraestructura abierta y herramientas de apoyo al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial. Este enfoque busca fortalecer la integración entre hardware, software y servicios especializados, un componente clave para la evolución de las plataformas analíticas de próxima generación. Uno de los temas centrales fue el rol creciente de los agentes inteligentes en la analítica empresarial. Su incorporación promete facilitar el acceso a análisis avanzados, acelerar los tiempos de respuesta y mejorar la interacción entre usuarios y sistemas, especialmente en organizaciones que requieren una gestión más ágil de grandes volúmenes de datos. La combinación de capacidades de IA, arquitecturas flexibles y nuevas herramientas de automatización analítica configura un escenario con alto potencial de transformación para el ecosistema empresarial. La participación de WaveBI en el Teradata Roadmap Show constituye una instancia valiosa para comprender la evolución tecnológica, fortalecer la perspectiva técnica de nuestro equipo y continuar acompañando a las organizaciones que avanzan hacia modelos de decisión basados en datos, IA aplicada y analítica avanzada. Seguiremos participando activamente en iniciativas que impulsen el desarrollo del ecosistema de datos en la región y que contribuyan a la adopción responsable y estratégica de tecnologías emergentes.
De los datos a las decisiones: consultoría especializada en analítica e inteligencia artificial aplicada al negocio.

De los datos a las decisiones: consultoría especializada en analítica e inteligencia artificial aplicada al negocio. Cada interacción dentro de una organización, ya sea una venta, una llamada, un movimiento logístico, deja un rastro digital. Millones de registros que, bien gestionados, pueden convertirse en un activo estratégico. El desafío está en que muchas organizaciones aún no comprenden cómo sus datos pueden traducirse en resultados tangibles. Sin una estrategia definida, terminan acumulando información que rara vez se convierte en eficiencia, ahorro o nuevas oportunidades. En este contexto, el respaldo de una consultora especializada resulta clave para transformar esa información dispersa en ventajas perceptibles en la práctica. Un enfoque integral orientado a resultados El objetivo no es adoptar herramientas porque sean tendencia, sino porque impulsan resultados concretos en la operación y la estrategia empresarial. WaveBI ofrece un enfoque integral que abarca todo el ciclo de madurez de datos: desde la planificación inicial hasta la implementación técnica y la adopción cultural. Este proceso incluye la definición de modelos de gobierno de datos, la integración de múltiples fuentes de información, el diseño de arquitecturas en la nube y la incorporación de inteligencia artificial para escenarios predictivos. De esta manera, las organizaciones logran impactos específicos: operaciones más eficientes gracias a la automatización de tareas, mayor agilidad en la toma de decisiones comerciales, cumplimiento normativo en sectores regulados y crecimiento sostenido al integrar la gestión de datos en toda la empresa. Pilares estratégicos de la analítica empresarial Transformar información en valor de negocio requiere más que herramientas: implica articular distintos componentes que sostengan una estrategia coherente y efectiva. En WaveBI, estos pilares se consolidan como la base de una transformación analítica sostenible. La Analítica Avanzada y la Inteligencia Artificial aplicada a negocios permiten anticipar escenarios y optimizar procesos críticos en diferentes áreas de la empresa. En el sector retail, por ejemplo, predecir la demanda no solo evita quiebres de stock, sino que transforma la cadena de suministro en un motor de eficiencia y satisfacción del cliente. El segundo pilar es la Gobernanza y Calidad de Datos. Sin información confiable cualquier decisión se convierte en una apuesta. En sectores altamente regulados, como el financiero, disponer de datos auditables y precisos garantiza cumplimiento normativo en entornos de datos y refuerza la confianza de clientes y organismos de control. Un tercer eje lo constituyen las Arquitecturas en la Nube y la Ingeniería de Datos, que garantizan escalabilidad y flexibilidad de costos. Para una pyme, centralizar datos dispersos en una plataforma cloud significa pasar de planillas aisladas a información integrada en tiempo real, habilitando un crecimiento sostenible sin grandes inversiones en infraestructura. La Automatización Inteligente de Procesos empresariales representa otro pilar decisivo. Permite eliminar tareas repetitivas, reducir errores y liberar al talento humano para actividades estratégicas. Un área de recursos humanos, por ejemplo, puede delegar la gestión de legajos a la automatización y enfocarse en políticas de atracción y retención de talento. Finalmente, la Visualización de Datos y el Business Intelligence transforman la complejidad en insights claros y aplicables. Un directorio que accede en un único tablero a la evolución de ventas, costos y márgenes puede alinear la estrategia con la operación en tiempo real. Estos pilares, lejos de ser compartimentos aislados, forman un ecosistema que convierte la información en un activo de negocio capaz de generar productividad, nuevas oportunidades y ventajas estratégicas sostenibles. Diferencial WaveBI cuenta con un equipo con experiencia, capaz de integrar la visión estratégica con la especialización técnica en datos e inteligencia artificial. Su objetivo no es solo implementar herramientas, sino entender las particularidades de cada organización y ofrecer una consultoría integral que asegure datos reales, procesos más eficientes y equipos preparados para aprovechar la tecnología en la práctica. De esta manera, las empresas que eligen WaveBI acceden a un socio confiable, con procesos claros, métricas de valor y acompañamiento continuo, capaz de transformar los datos en acciones efectivas y beneficios reales para el negocio. Hoy las empresas no solo buscan optimizar procesos, sino asegurar crecimiento sostenido en un entorno cambiante. La combinación de datos confiables y soluciones de inteligencia artificial en la empresa abre la posibilidad de identificar oportunidades antes que la competencia y fortalecer la capacidad de adaptación frente a cambios del mercado. Es oportuno plantearse: ¿qué lugar ocupa hoy la inteligencia artificial en la estrategia de su organización? ¿Se trata de un recurso puntual sin continuidad o de un verdadero habilitador de competitividad sostenida? ¿Está su organización dando a sus datos el lugar estratégico que merecen? Complete el formulario y descubra cómo fortalecer su infraestructura de datos y gestión para lograr un impacto sostenible.
De la adopción a la escalabilidad: cómo pasar de pilotos de IA a impacto real en el negocio

De la adopción a la escalabilidad: cómo pasar de pilotos de IA a impacto real en el negocio En los últimos años, la mayoría de las empresas experimentaron con inteligencia artificial a través de proyectos piloto. Sin embargo, el gran desafío no ha sido probar que la IA funciona, sino lograr que esos ensayos se conviertan en impacto operativo y financiero sostenido. Según Boston Consulting Group (2024), el 74 % de las compañías aún lucha por escalar valor con IA, mientras que las líderes duplican las soluciones en producción y consolidan beneficios tangibles. McKinsey (2025) es contundente: la diferencia no está en la tecnología, sino en la capacidad de integrar la IA en procesos críticos con sponsorship ejecutivo. El cuello de botella: del piloto al purgatorio En muchas organizaciones, los proyectos de IA arrancan con entusiasmo, validan hipótesis y muestran resultados alentadores en entornos controlados. Sin embargo, al intentar pasar del laboratorio a la operación real, se encuentran con un freno conocido como pilot purgatory: pilotos exitosos que nunca alcanzan producción. La dificultad rara vez radica en la técnica. Lo que suele fallar es la integración con los sistemas centrales, la ausencia de métricas que traduzcan impacto económico o en clientes, o el hecho de que se conciban como ejercicios aislados en lugar de apuestas estratégicas. El resultado es innovación contenida que no se incorpora al modelo operativo. ¿Qué habilita realmente la escalabilidad? Cuando se observan las empresas que lograron superar ese umbral, aparece un patrón claro. La diferencia no reside en la cantidad de modelos desarrollados, sino en la forma en que se preparan para crecer. Las organizaciones que avanzan construyen una base de datos gobernada y confiable, redefinen sus indicadores para medir impacto de negocio más allá de la precisión técnica y aseguran que cada iniciativa de IA se conecte con los sistemas centrales de gestión. Al mismo tiempo, desarrollan capacidades internas y promueven una cultura que facilita la adopción. Escalar IA, en definitiva, es tanto un desafío de gestión como tecnológico. De las pruebas a la transformación La escalabilidad ya está ocurriendo en diversas industrias. UPS convirtió lo que comenzó como un proyecto de optimización de rutas en una infraestructura crítica que redujo millones de millas recorridas y emisiones de CO₂. Telefónica transformó su asistente Aura en una plataforma transversal, capaz de gestionar más de 400 millones de interacciones anuales en Europa y América Latina. BBVA, con su AI Factory, consolidó hubs en distintos países que hoy permiten reutilizar flujos de trabajo y modelos de riesgo a gran escala. Y en el sector fintech, Nubank dio un paso más al integrar una plataforma propia de modelos fundacionales que, con la compra de Hyperplane, potenció la personalización de servicios financieros. En paralelo, en América Latina empiezan a consolidarse soluciones de agentes de IA que llevan esta lógica a procesos cotidianos de ventas, soporte o finanzas. Empresas que automatizan reportes, reduciendo en un 85 % el tiempo destinado a tareas operativas, o que despliegan agentes conversacionales capaces de atender miles de interacciones en simultáneo, muestran que la escalabilidad es alcanzable cuando estrategia, datos e integración tecnológica se alinean. El rol decisivo de los datos Todos estos casos tienen un denominador común: la fortaleza de su infraestructura de datos. McKinsey (2025) señala que las empresas sin estructuras sólidas tienen cuatro veces menos probabilidades de escalar IA. En cambio, aquellas que invirtieron durante años en gobernanza, integración y analítica hoy están en posición de acelerar la innovación. No se trata de ver a los datos como un insumo técnico, sino como el cimiento estratégico que permite que cada interacción, cada transacción y cada proceso se conviertan en aprendizaje para la organización. En esta conjunción entre análisis de datos e inteligencia artificial es donde se produce la verdadera transformación: pasar de la promesa de un piloto al valor sostenible de una plataforma de negocio. Diseñar para escalar desde el inicio La verdadera oportunidad de la inteligencia artificial no está en acumular pilotos, sino en concebir desde el inicio cómo podrán crecer, integrarse y sostenerse en el tiempo. Las empresas que adoptan esta mentalidad consiguen reducciones de costos que perduran, diferenciales competitivos difíciles de imitar, nuevos modelos de negocio apalancados en datos y, sobre todo, adaptación ágil al mercado. En este escenario, la reflexión práctica para los líderes empresariales es tan simple como decisiva: ¿qué piloto ya probado puede convertirse en la próxima plataforma de negocio?. Las organizaciones que respondan a tiempo estarán mejor posicionadas para convertir la IA en un motor real de productividad, sostenibilidad y crecimiento. ¿Su organización está preparada para escalar el valor de la IA más allá del piloto? Complete el formulario y descubra cómo fortalecer su infraestructura de datos y gestión para lograr un impacto sostenible.
Automatización inteligente: IA, BI y ML como socios clave de la sostenibilidad empresarial

Automatización inteligente: IA, BI y ML como socios clave de la sostenibilidad empresarial En un entorno de transformación constante, las organizaciones se enfrentan al desafío de mantener su competitividad y, al mismo tiempo, responder a crecientes exigencias de sostenibilidad. Regulaciones ambientales más estrictas, mayores expectativas en materia de responsabilidad social y consumidores más informados obligan a replantear los modelos de negocio tradicionales. En este contexto, la automatización inteligente —que integra tecnologías como inteligencia artificial, machine learning y business intelligence— se presenta como un socio clave para optimizar procesos internos y reducir el impacto ambiental. Durante mucho tiempo se discutieron las posibles consecuencias negativas de estas tecnologías sobre el medio ambiente. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que, cuando se aplican de manera responsable y en contextos específicos, el efecto es distinto: los procesos se optimizan y se abren nuevas oportunidades para preservar recursos naturales y apoyar la transición hacia operaciones más sostenibles. Impacto real en las industrias Diversos estudios confirman que la inteligencia artificial y la analítica avanzada ya están generando beneficios ambientales concretos. En el sector manufacturero, una investigación publicada en Processes (MDPI, 2023) demostró que las empresas que adoptaron IA lograron reducir de manera significativa la intensidad de sus emisiones de carbono, especialmente cuando la combinaron con procesos y productos de innovación verde. Estas conclusiones evidencian que la automatización inteligente incrementa la productividad y, al mismo tiempo, habilita operaciones más sostenibles. En el ámbito energético, una revisión publicada en Applied Sciences (MDPI, 2025) mostró que los algoritmos predictivos aplicados en redes inteligentes permiten anticipar la demanda, optimizar la generación y coordinar de manera más eficiente el uso de fuentes renovables. Esta revisión confirma que estos avances no solo mejoran la eficiencia y reducen las emisiones de CO₂, sino que también fortalecen la resiliencia del sistema eléctrico y aceleran la adopción de energías limpias a gran escala. Dentro del sector logístico, el machine learning está transformando las cadenas de suministro. Un estudio de caso difundido en arXiv (2025) mostró que la optimización de rutas y la reducción de distancias recorridas no solo generan ahorros operativos, sino que también permiten reducir de manera tangible el impacto ambiental. Este ejemplo pone de manifiesto cómo la gestión de datos y la automatización pueden integrar eficiencia y sostenibilidad. Al mismo tiempo, refuerzan la adaptabilidad de las empresas frente a los desafíos de un entorno en cambio constante. En América Latina, las soluciones tecnológicas también están marcando la diferencia, adaptándose a los desafíos propios de la región. La plataforma argentina Kilimo, que utiliza inteligencia artificial para optimizar el riego agrícola, ha evitado el consumo de más de 72 millones de metros cúbicos de agua en apenas dos años, un aporte clave frente a la escasez hídrica. Por su parte, un estudio regional de IBM (2024) reveló que el 39 % de las empresas latinoamericanas aplican IA generativa o modelos de lenguaje en proyectos de sostenibilidad de TI, logrando un ahorro energético promedio del 21 % y una reducción del 16 % en la huella de carbono de su infraestructura tecnológica. Estos ejemplos muestran que las mismas tecnologías que impulsan mejoras en manufactura, energía y logística también están generando beneficios ambientales medibles y tangibles en la región. Adaptabilidad En un escenario donde los recursos naturales son cada vez más limitados y la competencia se acelera, la adaptabilidad se convierte en la verdadera ventaja evolutiva de las organizaciones. Así como en la teoría de la evolución, no prevalecen las organizaciones más grandes, sino las que mejor saben adaptarse a cambios de mercado y regulaciones. La inteligencia artificial potencia esa capacidad: aprende de cada contexto, facilita el cumplimiento regulatorio y abre caminos hacia nuevos modelos de negocio. La fortaleza de la automatización inteligente radica en su capacidad de adaptación a distintos sectores y contextos. Desde la manufactura hasta la agricultura, las soluciones basadas en IA y BI se ajustan a la escala, complejidad y necesidades particulares de cada organización. Esta flexibilidad explica por qué los mismos algoritmos que optimizan procesos en plantas industriales pueden, con ajustes mínimos, aplicarse a la gestión de riego agrícola o al control energético en edificios inteligentes. Hacia lo que viene Los casos en manufactura, energía, logística y agricultura ponen de manifiesto que los agentes basados en inteligencia artificial y la analítica avanzada se han convertido en herramientas estratégicas para impulsar la sostenibilidad corporativa. Para las organizaciones, la cuestión ya no es si adoptar estas tecnologías, sino cómo integrarlas de manera inteligente en los procesos internos para maximizar su impacto positivo, tanto en términos ambientales como económicos. Reflexionar sobre su implementación hoy no solo representa una ventaja competitiva, sino también una oportunidad para redefinir la contribución de las empresas a un futuro más sostenible. Conviene preguntarse: ¿qué procesos podrían beneficiarse de la automatización inteligente para avanzar hacia objetivos de sostenibilidad? ¿Está su organización preparada para aprovechar la adaptabilidad que ofrece la automatización inteligente? Rellene el formulario y nuestro equipo le mostrará cómo integrar soluciones de IA y BI que impulsen la sostenibilidad y la eficiencia en su sector.
Ciclo de charlas IA ofrecidas por WaveBI

Ciclo de charlas IA ofrecidas por WaveBI Hoy llevamos a cabo un nuevo encuentro en la ciudad de La Plata, junto a clientes, partners y referentes locales, para dialogar sobre el impacto real de la inteligencia artificial en los negocios y los desafíos que implica su adopción dentro de las organizaciones. Durante la jornada conversamos sobre cómo la IA está cambiando la forma de trabajar, liderar y tomar decisiones, impulsando nuevos modelos de gestión más ágiles, automatizados y basados en datos. Analizamos casos concretos de aplicación en distintos sectores, intercambiamos experiencias y debatimos sobre las oportunidades que se abren para las empresas que deciden incorporar estas tecnologías en sus procesos. Agradecemos especialmente la participación de Alejandro Bravo y Carlos Lopasso (Vetifarma), Aleida Muñiz Terra (Clear Concept), Grupo Randazzo, Sebastián Scaffide, Erick Acosta, Aníbal Ignacio Barreto, Martín Iacoi y Ricardo Massini, Director de Producción del Municipio de Ensenada, por compartir su visión y contribuir con sus experiencias al debate. Fue una jornada pensada para conectar, inspirar y construir conocimiento colectivo, fortaleciendo vínculos entre empresas, instituciones y profesionales que están liderando la transformación digital en la región. Desde WaveBI continuamos impulsando espacios de diálogo que promuevan una adopción inteligente y responsable de la IA, ayudando a las organizaciones a descubrir su verdadero potencial y a convertir la tecnología en resultados tangibles.
Gobernanza global de la inteligencia artificial: qué implica para las empresas latinoamericanas el primer diálogo de la ONU

Gobernanza global de la inteligencia artificial: qué implica para las empresas latinoamericanas el primer diálogo de la ONU La ONU inaugura el primer diálogo global sobre gobernanza de IA. Descubre su impacto en regulación, ética y competitividad de empresas latinoamericanas. La ONU activó el primer Diálogo Global de Gobernanza de la Inteligencia Artificial y un Panel Científico Internacional de IA, marcando un hito en la construcción de reglas globales para el desarrollo y uso responsable de esta tecnología. Para las empresas latinoamericanas, estas iniciativas no son un asunto lejano: lo que se decida en este espacio puede anticipar regulaciones de IA, establecer estándares éticos y generar nuevas exigencias de visibilidad en procesos que afectarán directamente la competitividad empresarial en la región. Qué aprobó la ONU sobre gobernanza de la inteligencia artificial En septiembre de 2025, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución que da vida al Diálogo Global de Gobernanza de la Inteligencia Artificial, un espacio abierto y anual que buscará consensuar principios comunes. En paralelo, se creó un Panel Científico Internacional Independiente de IA, con 40 expertos de distintas disciplinas. Su rol será elaborar informes basados en evidencia para orientar políticas públicas y prácticas empresariales. Aunque de carácter consultivo, estos informes influirán en regulaciones futuras a nivel regional y global. El mandato tiene limitaciones: no cubre aplicaciones militares y sus recomendaciones no son vinculantes. Sin embargo, representa el primer foro multilateral donde la regulación de la IA se discute de manera sistemática. Comparativa internacional: Europa, EE.UU., China y el rezago latinoamericano Mientras la ONU inaugura este espacio de diálogo, las principales potencias ya avanzan con sus propios marcos regulatorios de inteligencia artificial. La Unión Europea marcó el camino con el AI Act, que clasifica los sistemas de IA por niveles de riesgo e impone exigencias estrictas de visibilidad en procesos, auditoría y documentación. Estados Unidos, en cambio, ha optado por un enfoque más descentralizado, combinando guías del NIST con regulaciones sectoriales en ámbitos como salud y defensa. China, por su parte, avanza con un modelo centralizado que prioriza la seguridad nacional y el control de contenidos. En este contexto, el desafío para América Latina es evidente: si no se generan marcos regionales o nacionales propios, la región corre el riesgo de quedar como simple adoptante de reglas externas. Para las empresas latinoamericanas que ya ofrecen servicios de IA en Europa, el cumplimiento con el AI Act será un requisito ineludible —especialmente en sectores de alto riesgo como banca, salud o recursos humanos—, incluso si en sus países de origen aún no existen regulaciones similares. Implicancias de la gobernanza global de IA para las empresas latinoamericanas La creación de foros globales sobre inteligencia artificial no es un ejercicio político abstracto. Para las empresas latinoamericanas, sus efectos pueden sentirse en varios frentes. Uno de ellos es el regulatorio: aunque aún no existan leyes vinculantes, los consensos internacionales se transformarán tarde o temprano en marcos nacionales o regionales. En sectores críticos como finanzas, salud o retail, e incluso en áreas transversales como recursos humanos, la exigencia de auditorías algorítmicas, trazabilidad de decisiones y controles de sesgo será cada vez más evidente. También crecerá la presión ética. La demanda de IA con visibilidad en procesos, justa y respetuosa de los derechos humanos obligará a las compañías a revisar cómo diseñan y aplican sus sistemas. En América Latina, esto plantea un desafío particular: equilibrar la diversidad lingüística y cultural de la región con la necesidad de estándares universales de equidad algorítmica. A ello se suma un escenario de competencia internacional. Si la región no participa activamente en el debate, corre el riesgo de que las grandes potencias impongan sus reglas, limitando la capacidad local de negociación. Para industrias exportadoras como la agroindustria o la energía, esto podría traducirse en la obligación de certificar procesos bajo normativas externas antes de poder acceder a mercados estratégicos. Finalmente, existe una dimensión de oportunidad. Las empresas que adopten gobernanza responsable de IA desde ahora estarán mejor posicionadas para atraer inversiones alineadas con criterios ESG, ganar licitaciones públicas y consolidar la confianza de clientes y socios internacionales. El costo no es menor —requiere talento especializado, auditorías periódicas y monitoreo constante—, pero se perfila como un diferencial competitivo clave en la próxima década. En este terreno, América Latina no parte de cero. Iniciativas como la Declaración de Santiago sobre Ética de la IA en América Latina y el Caribe o los esfuerzos regulatorios en Chile, Brasil y México muestran que ya existen intentos de dotar a la IA de un marco propio. Aunque todavía fragmentarias, estas propuestas podrían ser la base de un modelo ético diferencial que posicione a la región con voz propia en el debate global. Cómo pueden prepararse las empresas latinoamericanas para la gobernanza de la IA Para las compañías de la región, prepararse no significa esperar a que lleguen regulaciones obligatorias, sino dar pasos concretos desde hoy. El primer movimiento debería ser auditar internamente los usos de IA: identificar dónde se aplican algoritmos, qué riesgos éticos o sesgos pueden surgir y cómo se gestionan. A la par, conviene establecer estructuras de gobernanza internas. Algunas organizaciones ya están creando comités donde confluyen áreas legales, técnicas y de negocio para supervisar proyectos de inteligencia artificial, asegurando que las decisiones no queden en manos de un único equipo. Otro paso estratégico es alinearse con estándares internacionales, incluso si son voluntarios. Adoptar principios de visibilidad en procesos, explicabilidad y responsabilidad hoy puede facilitar mañana el acceso a mercados exigentes, como la Unión Europea, y generar confianza en socios internacionales. La participación activa en foros nacionales y regionales de política de IA también es clave. No se trata solo de cumplir con reglas futuras, sino de influir en su diseño y garantizar que respondan a las realidades de la región. Finalmente, nada de esto es sostenible sin el talento adecuado. Las empresas deberán invertir en formar y atraer perfiles especializados en ética, compliance y gobernanza tecnológica, que complementen a los equipos de ciencia de datos y TI. Solo
ANP y ACP: los protocolos que permiten redes funcionales entre agentes de IA
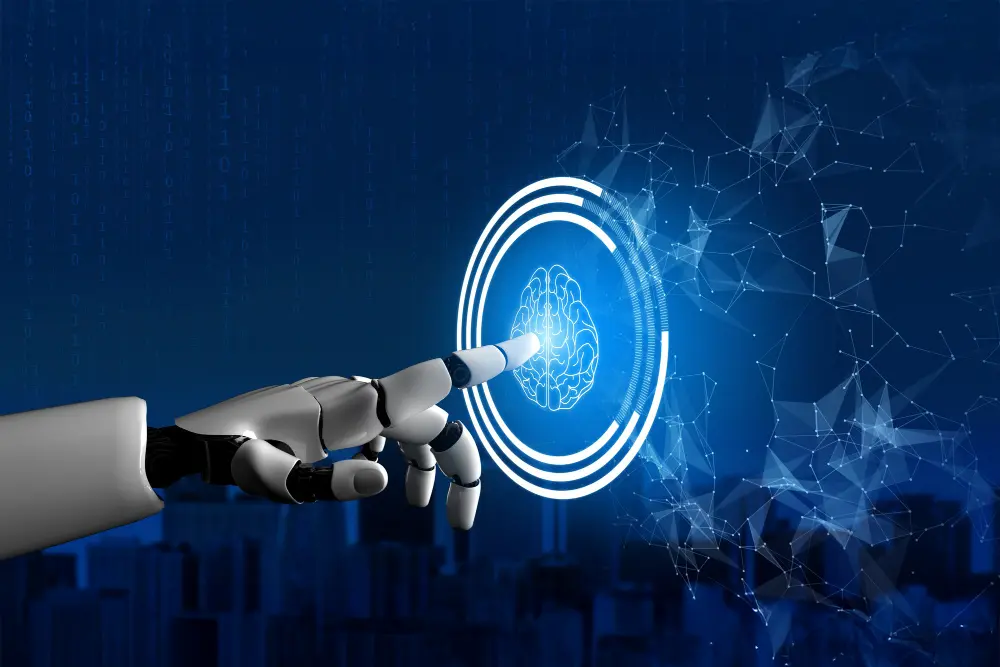
ANP y ACP: los protocolos que permiten redes funcionales entre agentes de IA Los modelos de inteligencia artificial han funcionado, durante años, como unidades aisladas. Cada modelo procesa información, genera resultados, y termina su tarea sin vincularse de forma significativa con otros modelos. Esa lógica está empezando a cambiar. Ahora, hay una nueva dirección técnica: crear redes de agentes autónomos que colaboran entre sí. No se trata de que un modelo funcione bien, sino de que múltiples modelos puedan operar juntos, sin necesidad de una plataforma que los dirija. Para que eso ocurra, se están consolidando nuevos protocolos. Entre ellos, ANP (Agent Network Protocol) y ACP (Advanced Computation Protocol) cumplen roles fundamentales. Ambos permiten que distintos agentes de IA, creados por diferentes actores, diseñados para diferentes fines, puedan funcionar como una red organizada. Y lo hacen sin requerir una estructura central que los controle. Estos protocolos representan una evolución sobre marcos anteriores como A2A (Agent-to-Agent) y MCP (Model Capability Protocol), que introdujeron las bases para la comunicación y exposición de capacidades entre agentes. Mientras A2A definía cómo los agentes intercambian información, y MCP cómo declaran lo que pueden hacer, ANP y ACP se enfocan en los mecanismos que permiten construir redes funcionales y operar de forma distribuida y adaptable. Qué resuelve ANP ANP permite que los agentes puedan reconocerse, identificarse y conectarse entre sí, sin necesidad de pasar por una plataforma externa o una autoridad central. Funciona como una base para construir redes distribidas donde cada agente sabe quién es, qué puede hacer y cómo relacionarse con los demás. Esto evita la necesidad de estructuras cerradas o integraciones a medida. En lugar de crear conexiones uno a uno, cada agente puede operar con una forma de identificación común, válida en cualquier entorno que soporte ANP. Eso simplifica el descubrimiento, reduce las barreras técnicas y permite que los agentes se conecten de forma directa. La primera implementación pública de ANP ya está disponible como proyecto open-source, y su especificación técnica fue publicada en 2025. Aunque aún no es un estándar ampliamente adoptado, ya se están estableciendo los primeros entornos compatibles. Qué resuelve ACP ACP se ocupa de otro problema: cómo se organiza el trabajo computacional entre agentes. No todos los agentes tienen la misma capacidad, ni enfrentan las mismas condiciones de red, hardware o carga. ACP permite que esas diferencias se gestionen. Define cómo se distribuyen las tareas, cómo se ajustan los recursos y cómo se mantiene la coherencia cuando el entorno cambia. Esto significa que, en una red de agentes, cada uno puede contribuir según sus capacidades reales, y no según una lógica fija. ACP habilita una coordinación práctica: cuándo ejecutar una tarea, dónde transferirla, cómo redistribuir la carga si un agente falla, o qué prioridad seguir cuando los recursos son limitados. Actualmente, ACP se encuentra en etapa alpha. Su desarrollo está en marcha desde principios de 2025, con documentación técnica preliminar y pruebas activas dentro de comunidades especializadas. Por qué ANP y ACP funcionan juntos ANP permite que los agentes se conecten entre sí. ACP permite que trabajen juntos de manera eficiente. Sin ANP, no hay red. Sin ACP, no hay coordinación útil dentro de esa red. Por eso ambos protocolos se complementan. No resuelven los mismos problemas, pero sí actúan sobre el mismo nivel: el de la infraestructura que hace posible una inteligencia artificial distribuida y operativa. En conjunto, ANP y ACP hacen posible que distintos agentes, en diferentes entornos, desarrollados por distintos equipos, puedan integrarse en un sistema más amplio. Esa integración no se basa en reglas externas, sino en condiciones que los propios agentes pueden negociar, interpretar y ajustar. La red no depende de un centro, sino de mecanismos que permiten que las relaciones técnicas se mantengan estables aunque cambien los componentes. — Descubra cómo adoptar e implementar IA en su organización — Qué implica esto para el futuro de la IA El uso de ANP y ACP indica un cambio en el tipo de arquitectura que se está empezando a construir. La IA ya no se concibe como un sistema único que responde preguntas o automatiza una tarea, sino como un conjunto de entidades interconectadas que pueden operar de forma independiente pero coordinada. Este modelo permite nuevas formas de escalabilidad, más allá de aumentar la capacidad de un solo modelo. Permite desarrollar redes más resilientes, que no fallan por completo si un agente deja de estar disponible. También permite que distintas áreas de una organización, o incluso distintos actores dentro de una misma industria, colaboren sin necesidad de compartir todos sus sistemas internos. Los protocolos como ANP y ACP no reemplazan lo existente, pero sí ofrecen una base diferente para pensar en sistemas más adaptables, más colaborativos y menos dependientes de plataformas centralizadas. ¿Está su equipo considerando una arquitectura basada en redes de agentes? Si su organización está evaluando cómo estructurar sistemas de IA más adaptables, distribuidos y sostenibles, puede comenzar este análisis conectando con nuestro equipo a través del formulario a continuación.
El rol de la formación en IA y datos en la transformación del trabajo

El rol de la formación en IA y datos en la transformación del trabajo En los últimos dos años, la irrupción de la inteligencia artificial generativa y el avance de las herramientas de análisis de datos transformaron de manera irreversible la dinámica laboral. Procesos que antes requerían semanas hoy se resuelven en horas gracias a la automatización y la integración de datos en tiempo real. Este cambio no es una proyección futura: ya ocurre en las principales compañías que buscan mantenerse competitivas en entornos donde la velocidad y la precisión de la información marcan la diferencia. Para los líderes de equipo y tomadores de decisiones, surge una pregunta central: ¿cuán preparados están sus colaboradores para adaptarse a este escenario? La capacitación en analítica de datos y en el uso de herramientas impulsadas por IA dejó de ser opcional para convertirse en un requisito estratégico que impacta directamente en la eficiencia y la capacidad de innovación de las organizaciones. Del dato a la acción: un nuevo lenguaje empresarial Los datos se consolidaron como el activo que guía las operaciones modernas. Sin embargo, su valor real depende de la capacidad del equipo para interpretarlos y traducirlos en acciones concretas. Aquí es donde la formación en herramientas como Power BI o Tableau adquiere relevancia: permiten a los profesionales crear visualizaciones claras, detectar patrones y responder a preguntas clave sobre el negocio sin depender exclusivamente de áreas técnicas. Paralelamente, la incorporación de soluciones de IA como Microsoft Copilot está redefiniendo la interacción diaria con la tecnología. Automatizar reportes, generar resúmenes de información o sugerir acciones basadas en el contexto se vuelve parte del flujo natural de trabajo. Entender cómo funcionan estas herramientas y, sobre todo, cómo integrarlas en los procesos internos, se convierte en una ventaja competitiva que pocas compañías pueden ignorar. El impacto de la IA en la productividad y la cultura de trabajo La promesa de la inteligencia artificial no se limita a optimizar tareas repetitivas. Su mayor aporte radica en liberar tiempo para el análisis estratégico y la toma de decisiones complejas. En la práctica, esto se traduce en equipos que no solo ejecutan, sino que interpretan y proponen. El aprendizaje en plataformas como Power Automate o Power Apps permite diseñar soluciones internas adaptadas a cada organización, mientras que la formación en Python abre la puerta a personalizaciones avanzadas y desarrollos propios. Este cambio tecnológico, sin embargo, también implica un cambio cultural. Adoptar la IA exige una mentalidad abierta a la experimentación y la mejora continua. Los equipos que comprenden la lógica detrás de estas herramientas enfrentan menos resistencia al cambio y se adaptan con mayor rapidez a las actualizaciones que surgen de manera constante. — Descubra nuestro catálogo de cursos de herramientas analíticas e inteligencia artificial — Prepararse para lo que viene: tendencias que ya están en marcha Los informes más recientes del sector tecnológico indican que las empresas que invierten en formación en analítica e IA reducen significativamente los tiempos de implementación de nuevas herramientas y logran un retorno más rápido sobre sus inversiones digitales. Organizaciones de distintos sectores están priorizando la capacitación no solo en el manejo técnico, sino también en el pensamiento crítico necesario para evaluar el impacto de cada dato y cada automatización. En este contexto, el rol del liderazgo resulta clave. Los gerentes y responsables de equipo son quienes definen la dirección de la adopción tecnológica y quienes deben garantizar que la capacitación no sea aislada, sino parte de una estrategia integral que conecte con los objetivos del negocio. ¿Por qué actuar ahora? El ritmo al que evolucionan las herramientas de IA y analítica hace que postergar la formación implique perder terreno frente a competidores que ya están incorporando estas tecnologías. Preparar a los equipos hoy no solo permite aprovechar las capacidades actuales de soluciones como Microsoft Copilot o Power Platform, sino también sentar las bases para futuras actualizaciones que continuarán cambiando la manera de trabajar. La pregunta no es si estas tecnologías se integrarán en las operaciones diarias, sino qué tan rápido los equipos podrán utilizarlas de manera efectiva. Aquellas organizaciones que inviertan en conocimiento estarán mejor posicionadas para responder a los desafíos que vienen y, sobre todo, para identificar nuevas oportunidades de crecimiento basadas en el uso inteligente de los datos. ¿Por dónde empezar? Para muchas organizaciones, el primer paso no es elegir la herramienta más avanzada, sino definir un plan de formación que permita a los equipos adquirir las competencias necesarias de manera progresiva. En este punto, contar con programas estructurados que combinen analítica de datos e inteligencia artificial facilita la adopción y reduce la curva de aprendizaje. En WaveBI desarrollamos cursos orientados a estas necesidades, que abarcan desde el uso de Microsoft Copilot hasta analítica avanzada con Power BI, Power Platform, Python y otras de nuestras nueve opciones de formación. Estos programas están diseñados para que los equipos no solo aprendan a utilizar las herramientas, sino que comprendan cómo aplicarlas a los procesos reales de la organización. Puede explorar el catálogo completo de nuestros cursos en el siguiente enlace o, si lo prefiere, completar el formulario disponible en esa misma página para que podamos conocer sus necesidades y acompañarle en la planificación de la capacitación.
Arquitecturas agentic y RAG: el nuevo estándar que surge en la recta final de 2025

Arquitecturas agentic y RAG: el nuevo estándar que surge en la recta final de 2025 La inteligencia artificial empresarial ha atravesado en los últimos dos años una evolución acelerada en sus métodos para combinar modelos generativos con datos externos. Lo que comenzó como una solución eficiente —el conocido Retrieval‑Augmented Generation (RAG)— se convirtió en estándar para múltiples sectores, desde atención al cliente hasta gestión documental. Sin embargo, a medida que 2025 llega a su fin, este enfoque empieza a transformarse en arquitecturas más sofisticadas que incorporan agentes autónomos capaces de razonar, planificar y colaborar. Este cambio de paradigma marca el rumbo con el que las organizaciones entrarán a 2026 y redefine cómo diseñan sus pipelines de IA. De flujos estáticos a procesos razonados Durante 2023 y 2024, la mayoría de implementaciones de RAG operaban con un flujo predecible: recuperar información de un índice vectorial y generar una respuesta a partir de ella. Este modelo funcionaba bien para preguntas directas y bases de conocimiento estables, pero en contextos complejos comenzó a evidenciar límites. Consultas ambiguas, información cambiante y necesidad de auditar cada paso impulsaron la búsqueda de un esquema más flexible. Así, en 2025 empezó a ganar terreno el concepto de Agentic RAG, en el que agentes inteligentes participan activamente en el ciclo de recuperación, analizando resultados parciales, reformulando consultas y tomando decisiones antes de entregar la respuesta final. Autonomía en la recuperación de información La introducción de agentes en el pipeline permitió que la recuperación dejara de ser un paso rígido y se convirtiera en un proceso iterativo. En lugar de realizar una única búsqueda, el agente puede dividir la pregunta en varias subconsultas, evaluar la pertinencia de cada fragmento recuperado y combinar las evidencias antes de pasar a la generación de texto. Esta capacidad no solo incrementa la precisión en escenarios complejos, sino que aporta adaptabilidad en entornos donde los datos cambian constantemente. En paralelo, han surgido variantes que incorporan supervisión humana en la fase de recuperación —una forma específica de human‑in‑the‑loop— para casos donde se necesita validar la información sensible antes de que el agente continúe. Esta interacción equilibrada entre automatización y control resulta especialmente valiosa en sectores como salud, banca o compliance, donde cada decisión debe ser trazable. — Descubra cómo soluciones de Agentes IA pueden aplicarse a su organización — MA‑RAG y la colaboración multi‑agente A medida que avanzó el año, se consolidó un enfoque más ambicioso: el MA‑RAG (Multi‑Agent Retrieval‑Augmented Generation). En lugar de un único agente encargado de todo el pipeline, este modelo distribuye funciones en varios agentes especializados que trabajan en conjunto. Un agente interpreta la intención de la consulta, otro diseña la estrategia de búsqueda, un tercero filtra los resultados y un cuarto sintetiza la respuesta final. Este reparto de tareas mejora la capacidad del sistema para resolver consultas multinivel y combinar datos heterogéneos. En entornos empresariales, este diseño modular permite que cada agente se optimice para un tipo de fuente o proceso, aumentando la eficiencia sin requerir entrenamientos costosos ni infraestructuras monolíticas. Adopción en plataformas y ecosistemas corporativos El impacto de estas innovaciones ya se refleja en el mercado tecnológico. Proveedores de bases vectoriales como Pinecone y Weaviate han incorporado funciones que facilitan la interacción con agentes y la orquestación de flujos complejos. Frameworks de desarrollo como LangChain y LlamaIndex evolucionaron para permitir comunicación entre agentes y memoria compartida, lo que reduce fricciones al diseñar pipelines más elaborados. Incluso las grandes plataformas cloud empezaron a integrar estas capacidades en sus servicios: AWS presentó Bedrock AgentCore como entorno para ejecutar agentes autónomos a escala empresarial, y Google avanza en protocolos que habilitan interoperabilidad entre agentes de distintos sistemas. Este panorama no es solo técnico; también impacta en la estrategia empresarial. Muchas compañías que habían invertido en RAG clásico se encuentran evaluando cómo migrar hacia estos enfoques agentic sin interrumpir operaciones críticas. La clave está en introducir componentes modulares que puedan convivir con lo ya implementado, evitando rediseñar la arquitectura desde cero mientras se incorporan capacidades de razonamiento más avanzadas. Interoperabilidad como nuevo eje Un factor clave para el despegue de estas arquitecturas en 2025 fue la aparición de A2A (Agent‑to‑Agent), un protocolo abierto que permite que agentes de distintos entornos se comuniquen y compartan tareas. Lanzado por Google en abril y adoptado por la Linux Foundation en junio, A2A se perfila como estándar para ecosistemas multi‑agente distribuidos. Esta capacidad abre escenarios en los que distintos departamentos o incluso empresas separadas pueden coordinarse mediante agentes sin depender de un sistema centralizado. En 2026, es previsible que esta interoperabilidad se combine con arquitecturas agentic para crear redes de colaboración más amplias, abarcando desde logística hasta investigación aplicada. Proyección hacia 2026 Mientras avanza la segunda mitad de 2025, la evolución de RAG hacia modelos agentic y multi‑agente ya se perfila como un cambio estructural en la manera en que la inteligencia artificial interactúa con datos corporativos. Las organizaciones que adoptan estos enfoques no solo buscan mejorar la precisión de sus respuestas, sino diseñar sistemas que aprendan de manera continua, manejen información en tiempo real y se adapten a contextos en constante cambio. En 2026 veremos un crecimiento de arquitecturas híbridas que combinen recuperación aumentada, razonamiento multi‑paso y capacidades multimodales, integrando texto, imagen e incluso audio en un mismo flujo. Al mismo tiempo, la gobernanza y trazabilidad de estos procesos se volverán prioridades estratégicas, impulsando herramientas para auditar y supervisar cada interacción entre agentes. La transición que empezó en 2025 redefine el papel del RAG en las empresas: de ser un componente auxiliar que alimentaba modelos generativos a convertirse en el núcleo de arquitecturas inteligentes y adaptativas. Las organizaciones que ya están experimentando con estos sistemas entrarán en 2026 con una base más sólida para enfrentar un entorno donde la colaboración entre agentes, la interoperabilidad abierta y el razonamiento distribuido marcarán la diferencia competitiva. Inicie el análisis hacia un modelo de IA adecuado para su organización Si su organización busca dar el primer paso en este análisis o evaluar modelos híbridos que combinen lo más
